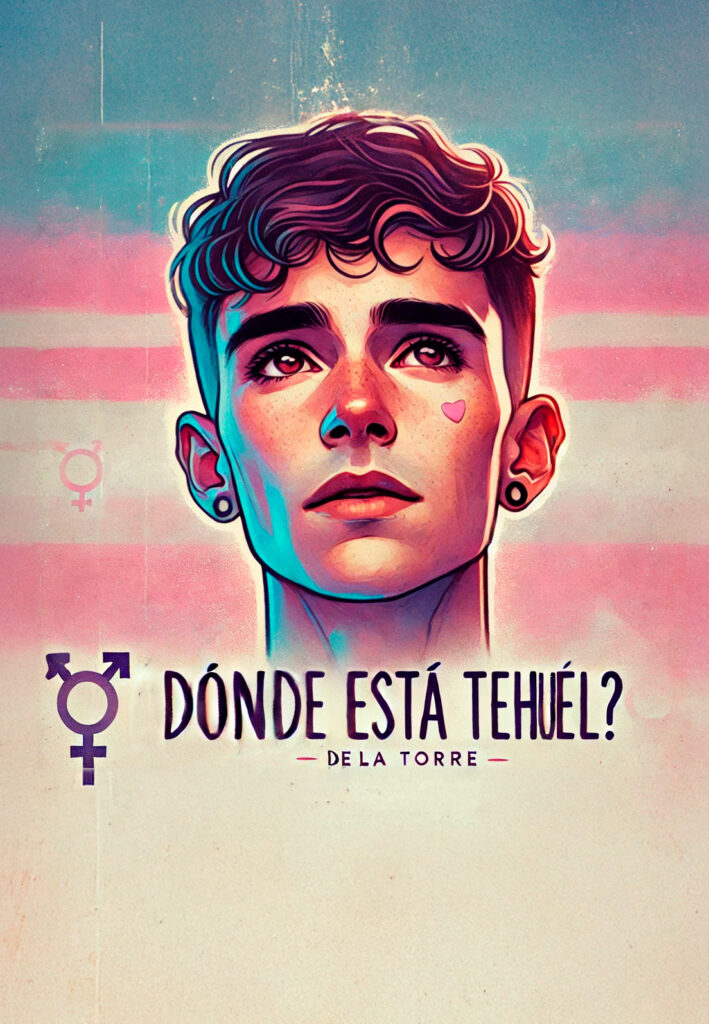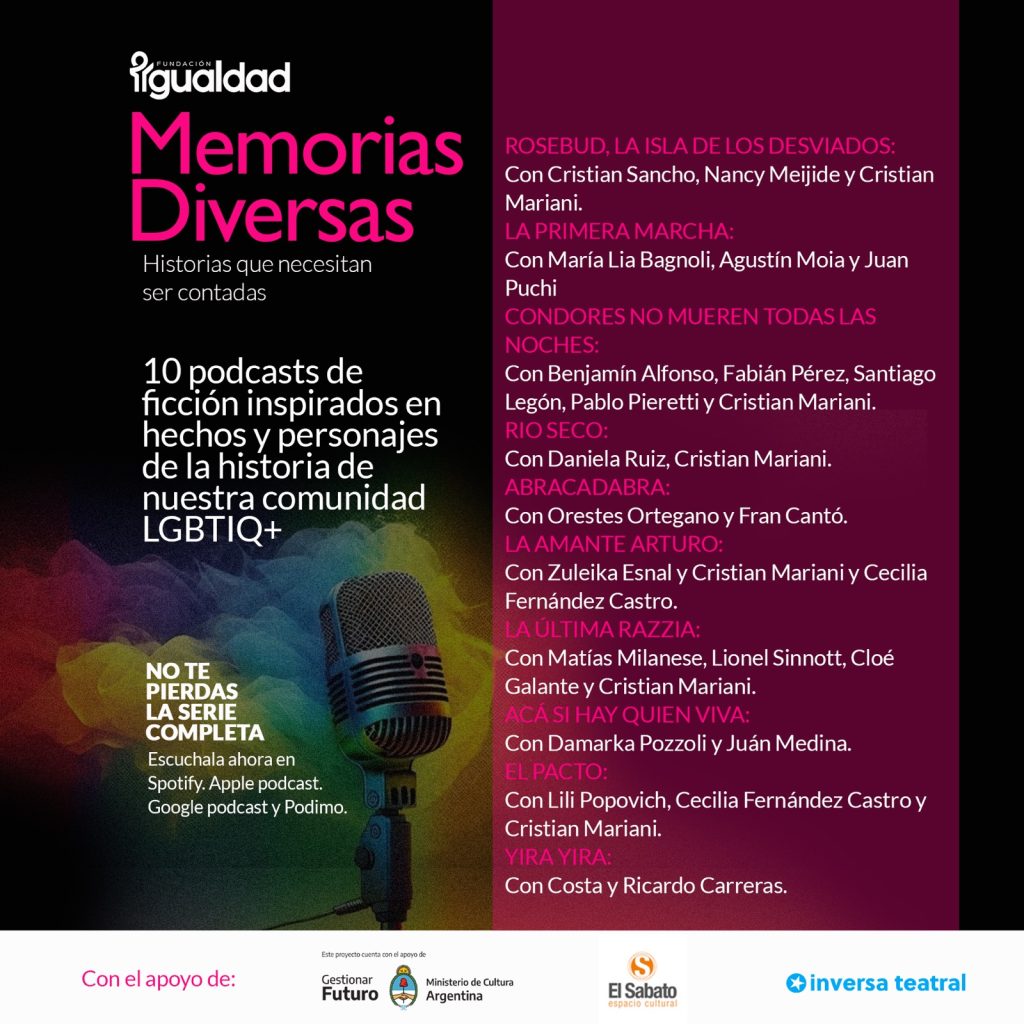La confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema no solo representa un acto de lawfare que debilita la democracia argentina, sino que pone en evidencia las contradicciones profundas de un sistema judicial que celebra el castigo político mientras desatiende sistemáticamente los casos que involucran a las comunidades más vulnerables del país, incluyendo a la diversidad sexual y de género con absoluta impunidad.

Mientras la justicia parece actuar con una notable celeridad en casos políticos de alto perfil, especialmente para desestimar los cargos contra un sector de esta clase política, la realidad para la comunidad LGBTIQ+ en Argentina presenta un contraste preocupante. La rapidez, la firmeza y el momento de ejecución de la sentencia contra la ex Presidenta sugieren una profunda politización del sistema judicial, que en casos de relevancia institucional deberían ser absolutamente exhaustivos para que las condenas sean incuestionables -y en este caso hay suficientes elementos para creer lo contrario-. La percepción de proscripción por parte de un sector político considerable, sumada al tono celebratorio del gobierno del presidente Milei y aliados de su gobierno, profundiza la polarización social y erosiona la confianza pública no solo del poder judicial, sino también de los propios procesos democráticos. Si una parte significativa de la población cree que el sistema judicial es instrumentalizado con fines políticos y partidarios, la legitimidad del estado de derecho se ve socavada, creando un terreno fértil para la desconfianza y el malestar social haciendo manifiesta la desprotección de la ciudadanía ante las garantías de protección e imparcialidad de la justicia que garantiza la Constitución Nacional.
El contraste del denominado “acceso a la justicia” entre el caso de Cristina Kirchner, de alto perfil y cargado políticamente, y los casos de personas LGBTIQ+ a menudo ignorados o mal gestionados, indica la existencia de un sistema de justicia de dos velocidades. Un nivel responde a las presiones político/partidarias en connivencia con los poderes económicos hegemónicos y al espectáculo público, mientras que el otro se caracteriza por la indiferencia, el silencio cómplice y la impunidad para los grupos marginados y excluidos del sistema judicial.

¿Por qué la figura de Cristina Fernández de Kirchner es relevante para la comunidad LGBTIQ+ de Argentina?
Sabemos que nuestra comunidad es diversa no solo en sus identidades, orientaciones y expresiones de género sino que está conformado por una amplia gama de posiciones políticas, incluso posturas consideradas conservadoras o “apolíticas”. Sin embargo, cabe reflexionar que las políticas públicas -o su ausencia- de defensa, protección y promoción de la diversidad sexual afectan a la población LGBTIQ+ en su conjunto sin distinción de ideologías. Cuando una mujer trans es atacada o una travesti asesinada, cuando una persona no binaria es golpeada en la calle, cuando a una pareja de mujeres lesbianas se les impide el acceso a la fertilización asistida, cuando a una persona bisexual la insultan o cuando un gay obtiene la pensión de viudez de su pareja o a les jovenes les impiden ejercer su autonomía y su acceso a una educación sexual integral, es imprescindible contar con la respuesta del Estado y esa respuesta no tiene en cuenta si la víctima es de izquierda, de centro o de derecha; le interese o no la política o apoye al movimiento LGBTIQ+, los avances y retrocesos afectan siempre por igual a todas las personas de nuestro movimiento.
Durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), Argentina consolidó su posición como un referente regional y mundial en la ampliación de derechos para la comunidad LGBTIQ+. Este avance trascendió la emblemática Ley de Matrimonio Igualitario (N° 26.618), sancionada en 2010, que convirtió a Argentina en el primer país latinoamericano y el décimo a nivel mundial en reconocer este derecho. O el primer antecedente del reconocimiento de nuestras familias por parte del Estado nacional con el reconocimiento del derecho a la pensión por viudez, mediante la resolución de la Anses en el año 2008.
Otro hito fundamental fue también la Ley de Identidad de Género (N° 26.743) de 2012, que representó un cambio de paradigma al permitir el registro legal del nombre y género elegidos sin requisitos patologizantes ni evaluaciones psicológicas o judiciales que se convertían en verdaderas torturas y eran aprovechadas por médicos, peritos, abogados y jueces para maltratar, humillar y revictimizar a las personas travestis trans. Esta ley se constituyó en una herramienta crucial para la protección de las niñeces y adolescencias trans, respetando su dignidad. Otras legislaciones y políticas públicas significativas incluyeron el Decreto 214/2006, que prohibió la discriminación y garantizo la igualdad de oportunidades y de trato y la erradicación de la violencia y acoso en el ámbito laboral; la Ley 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida (2013), que amplió el acceso a tratamientos para diversas conformaciones familiares; y la Ley 26.791 Contra los Crímenes de Odio (2012), que modificó el Código Penal para incluir el odio por motivos de género, orientación sexual, identidad de género o su expresión como agravante del homicidio. Asimismo, la Ley 27.636 promovió el acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Tampoco podemos dejar de mencionar la reforma del Código Civil y Comercial puesto en vigencia durante 2015 que incluyó una perspectiva de género, diversidad y derechos humanos inédita en nuestro país. Y finalmente en diciembre de 2019, la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, con una Subsecretaría de Políticas de Diversidad, institucionalizó aún más el diseño y monitoreo de programas para la igualdad LGBTIQ+.
Estas leyes no fueron meras formalidades; representaron una decisión política de que algunas igualdades no valieran más que otras ni sean excluyentes. Para la comunidad LGBTIQ+ en su conjunto y en particular para las personas trans y travestis, estas políticas significaron el reconocimiento de su identidad y la posibilidad de vivir con dignidad. Agustina Cuaranta, activista por los derechos de las personas trans afirmó en nuestro dossier sobre leyes de protección y defensa de la comunidad LGBTIQ+ en Argentina haber nacido “dos veces como todas sus hermanas trans” y agregó: “Nosotras nacemos como cualquier ser humano, pero cuando comenzamos nuestra transición, la sociedad nos quita los derechos que tienen todos los demás y entonces tenemos que volver a luchar para recuperarlos”
Pero sobre todas las cosas durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner se escucharon los reclamos de las diversidades y los cambios normativos, legislativos y las políticas públicas fueron el resultado del diálogo con las organizaciones y la comprensión de sus problemas y necesidades. Estos avances fueron una transición fundamental de la mera tolerancia a la protección legal y el reconocimiento de los derechos de la diversidad. Esto representó un fuerte movimiento hacia un cambio inédito comparado con otros gobiernos, en el objetivo de desmantelar la discriminación estructural y políticas de extermino, exclusión o estigmatización históricas. Sin embargo, vale la pena recordar lo difícil que a las sociedades les cuesta reconocer derechos incluso con voluntad política, la consecución de la plena igualdad es un proceso complejo y continuo que enfrenta resistencias internas y requiere un esfuerzo sostenido de la sociedad civil y del gobierno de turno, gobierno que actualmente no solo abandonó el esfuerzo sino que persiste en el deseo de la aniquilación de toda diversidad posible.
El reconocimiento de los logros concretos obtenidos durante el gobierno de Cristina Kirchner, contrasta marcadamente con la experiencia histórica de persecución por parte del Estado y el poder judicial. Esta comparación establece una referencia crítica contra la cual se medirán las acciones del gobierno actual y el desempeño del sistema judicial, destacando cómo la postura de un gobierno frente a los derechos humanos, especialmente para los grupos vulnerables, define su legitimidad y su legado.

¿Por que dudamos del sistema de justicia argentino?
El sistema judicial argentino exhibe una preocupante inercia y, en muchos casos, una flagrante inacción frente a la violencia y discriminación que sufre la comunidad LGBTIQ+. Informes de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Procuraduría de Violencia Institucional (PPN) denuncian una acción deficiente de la justicia que se traduce en «personas inocentes encarceladas, víctimas de delitos sin justicia y responsables impunes». Esta deficiencia es particularmente aguda en los casos que involucran a personas LGBTIQ+, donde la discriminación estructural y los prejuicios judiciales persisten. Cualquiera que se enfrente a un proceso judicial puede comprender las deficiencias que existen tanto para víctimas como para acusados, los tiempos arbitrarios, la opacidad de las sentencias y las interpretaciones dispares de la ley son la moneda común en estos días.
Y la inacción estatal es peor. El caso de Sofía Inés Fernández, una mujer trans de 40 años, estudiante de enfermería encontrada muerta en una celda policial en Derqui, es un ejemplo escalofriante. La policía cuyo deber es defender la ley y custodiar y garantizar el cuidado de cualquier persona a su cargo, informó el suicidio de Sofía en su celda, sin embargo la autopsia pronto reveló que la causa de la muerte fue asfixia realizada bajo tortura al encontrar su ropa interior y parte de un colchón en su garganta. Este caso subraya la vulnerabilidad, especialmente de las personas trans, bajo custodia estatal y la necesidad de investigaciones exhaustivas que no sean desestimadas prematuramente.
Otros casos judiciales revelan una discriminación institucionalizada: mujeres trans condenadas por delitos menores relacionados con la venta al menudeo de drogas por ejemplo, suelen ser víctima de malos tratos, procesamientos judiciales desmesurados y discriminación y violencia en los lugares de detención. El sistema judicial, en lugar de garantizar derechos, a menudo los vulnera.
La acción deficiente de la justicia se traduce en una impunidad de facto para los crímenes contra personas LGBTIQ+, especialmente cuando agentes estatales están implicados. No se trata de incidentes aislados, sino de un patrón que indica un problema estructural.
Varios factores contribuyen a esta impunidad. Las deficiencias en la etapa de investigación son un problema recurrente, donde las instrucciones fiscales no siempre consideran la existencia de motivos de género como una línea de investigación, lo que afecta la recolección y evaluación de pruebas. En cinco de cada seis sentencias que concluyeron sin agravantes de género específicos, la acusación fiscal no los incluyó en su solicitud. Los estereotipos y prejuicios judiciales representan un obstáculo central. Se ha documentado el uso de argumentos biológicos para negar la condición femenina de la víctima -ni la muerte libra a las mujeres trans de ser violentadas- o la aplicación de estereotipos para desestimar la violencia de género, por ejemplo, atribuyendo la muerte a «celos patológicos» en el contexto de la prostitución.
Cuando el sistema judicial falla consistentemente en procesar y castigar adecuadamente la violencia contra un grupo vulnerable debido a sesgos internos y deficiencias, se convierte efectivamente en cómplice de esa violencia y de la impunidad. Esto es particularmente grave cuando los agentes estatales son los perpetradores.
Gracias a leyes como la 26.791(2012), que agravan las penas para los homicidios basados en el odio de género, la aplicación efectiva de las figuras de transfemicidio o travesticidio en las sentencias argentinas son resistidas en el sistema judicial. Un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) que analizó 12 sentencias condenatorias por homicidios de mujeres trans y travestis entre 2016 y 2021 reveló que solo la mitad de ellas incluyeron estos agravantes.
La Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins de cupo laboral trans incorporó a 955 personas al Estado, aumentando su empleo en un 900 por ciento. La Ley de Reproducción Médicamente Asistida amplió el acceso a familias diversas. Programas como Procrear y Ellas Hacen permitieron a travestis acceder a vivienda y proyectos cooperativos, rompiendo históricos círculos de exclusión.
Las reparaciones a personas trans no son un regalo, sino justicia. El 90% de ellas fue excluida históricamente del empleo formal, las empresas desestimándolas en los procesos de selección de personal y la sociedad excluyéndolas prácticamente de todos los ámbitos, condenó a la mayoría de ellas a la pobreza y la marginalidad, con poco o nulo acceso a salud física y mental de calidad y consecuentemente llevándolas a una esperanza de vida de apenas 40 años. Políticas como el cupo laboral trans o pensiones reparatorias no le quitan nada a nadie: por el contrario, integran a quienes el Estado y la sociedad abandonó, transformando asistencia social en aporte productivo. Cuando una persona trans trabaja, paga impuestos, paga su salud, paga su vivienda y sale de la calle y sobre todas las cosas, cuando una persona trans está inserta en la sociedad preserva su dignidad humana y establece un circulo virtuoso que a todos favorece.

Exigimos una Justicia real y con respeto irrestricto a los Derechos Humanos
La condena a Cristina Kirchner, en el contexto de un sistema judicial que muestra una alarmante disparidad en su accionar, nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia que deseamos construir. Una verdadera república se fundamenta en una justicia imparcial, no selectiva, que no se doblega ante presiones políticas del gobierno de turno, ni falla basada en prejuicios ideológicos. Es imperativo que el sistema judicial garantice los derechos de todas las personas, garantice estándares de calidad en los procesos judiciales en todas sus etapas y garantice fallos ajustados a derecho.
El movimiento LGBTIQ+ argentino sabe reconocer a quienes fueron sus aliados en la construcción de una sociedad más justa. La condena a Cristina Kirchner no podrá borrar el legado de transformación social que su liderazgo representó, ni las vidas que cambiaron gracias a las políticas que impulsó y tampoco ignora que esta decisión judicial forma parte de un proyecto más amplio de restauración conservadora que busca retrotraer conquistas democráticas fundamentales.
Cuando un gobierno ataca a un grupo vulnerable, está probando herramientas que luego usará contra otros. La justicia selectiva y el odio discursivo son el prólogo de un autoritarismo que termina por cercenar libertades de todos. Defender los derechos LGBTIQ+ no es solidaridad: es proteger la democracia que nos incluye, exigir calidad institucional al sistema judicial es la garantía que la ciudadanía tiene en la protección de sus derechos y su integridad.
Argentina merece tribunales que protejan por igual a todas sus ciudadanas y ciudadanos sin importar su orientación sexual, identidad o expresión de género, no que funcionen como instrumentos de venganza política mientras abandonan a quienes más necesitan su amparo.
_____________________
Hitos Legislativos LGBTIQ+ durante la Gestión de Cristina Kirchner
Resolución 671 | 2008 | La Administración Nacional de la Seguridad Social- Primer derecho reconocido a Familias LGBTIQ+: Derecho a la pensión por viudez a convivientes o parejas del mismo sexo
Ley de Matrimonio Igualitario (N° 26.618) | 2010 | Primer país latinoamericano en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, garantizando igualdad de derechos civiles.
Ley de Identidad de Género (N° 26.743) | 2012 | Permite el cambio registral de nombre y género sin requisitos patologizantes (evaluación psicológica o judicial), fundamental para la protección de niñeces y adolescencias trans.
Decreto 214/2006 | 2006 | Prohíbe la discriminación basada en la “orientación o preferencia sexual”.
Ley 26.862: Reproducción Médicamente Asistida | 2013 | Amplió el acceso a tratamientos de fertilidad para diversas conformaciones familiares, incluyendo parejas del mismo sexo y personas solas.
Ley 26.791: Contra los Crímenes de Odio | 2012 | Modificó el Código Penal para incluir el odio de género, orientación sexual, identidad de género o su expresión como agravante del homicidio.
Ley 27.636: Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero | 2021 | Estableció un cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público nacional.
Creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad | 2019 | Institucionalización de áreas específicas y políticas orientadas a superar las desigualdades que atraviesan a las mujeres y LGBTI+.